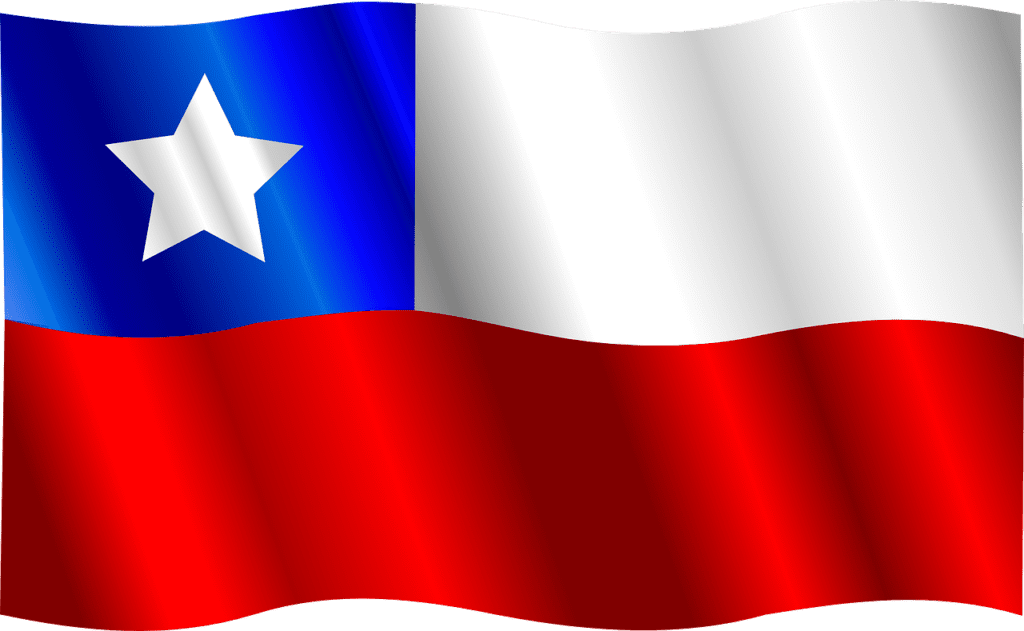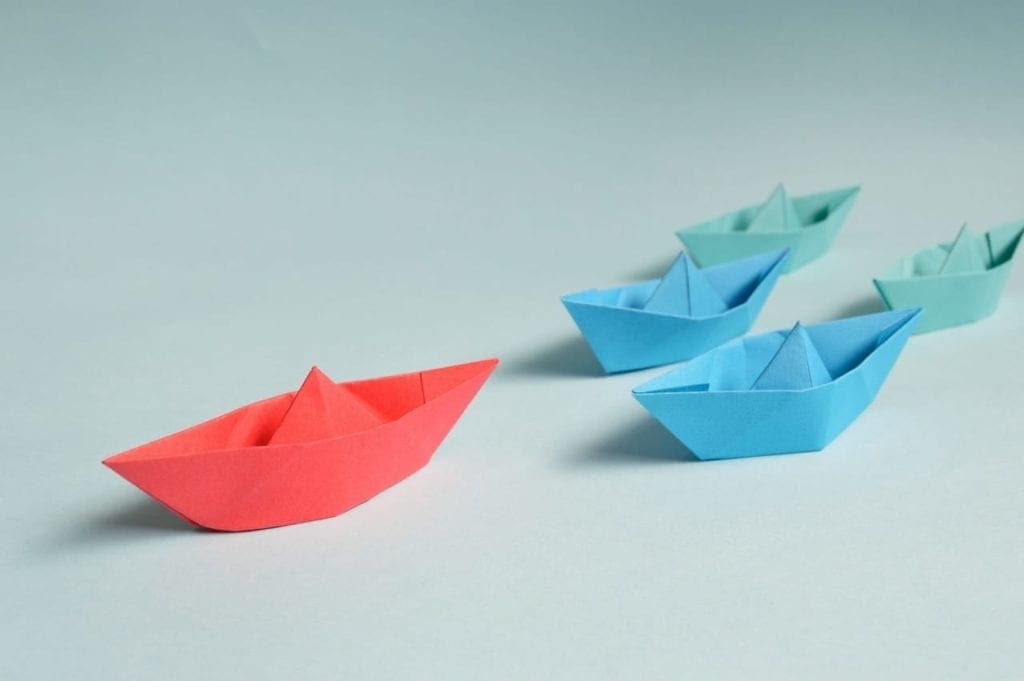I
I
Mamá Petra no era su mamá; era su abuela materna. Pero él, Juan, la llamaba así desde que podía recordar. Tal vez esos eran su nombre y apellido. Vivía con él y sus padres. A ella le debía el no haber terminado, desde muy joven, en una institución para enfermos mentales; o el no haber terminado siendo un despojo humano abusado y maltratado como un perro, en alguna pestilente orilla de la humanidad. Su hija la odiaba, y su yerno la ignoraba, como ignoraba a las gallinas del corral. Aunque Mamá Petra protestaba por todo lo que le pareciera mal llevado en casa, no tenía poder de decisión alguno; las decisiones y acciones de su yerno, siempre secundadas por su hija, eran indiscutibles e inapelables. Y no era que le faltara coraje, sino que la adversidad la había llevado a vivir arrimada y sin autoridad. Había sido, tiempo atrás, una mujer de campo, con carácter, como los personajes del viejo testamento de su Biblia inseparable. Pero eso fue cuando ella y su marido tenían un lote de terreno con una cantidad de ganado no despreciable. Montaba bien a caballo, y podía manejar con destreza el látigo y la soga. Pero después de quedar viuda, su estrella empezó a opacarse. Tuvo que andar por los caminos de su propiedad con un revolver en la cintura para defenderse de los depredadores de oficio, pero una mujer sin hombre en aquellos tiempos y en aquellos lugares era un ser vulnerable. Y fue así como paró en casa de una hija que la detestaba y un yerno para quien no existía. Se refugió en el cariño que le tenía a Juan y en su Biblia de siempre, que era lo único que leía una y mil veces. El viejo testamento, afín a su carácter fuerte, era su fuente de soporte y resignación. Y también su fuente de conflictos, pues quien no se ajustara a lo que ella entendía por las leyes de Dios, era su enemigo irreconciliable; esto incluía desde las mujeres que usaban vestidos más allá de una cuarta por encima de los tobillos, hasta los curas, contando entre ellos al mismísimo sumo pontífice de Roma.
Aquella tarde, el padre de Juan entró a casa enfurecido de frustración, con el orgullo herido; había sido rechazado por una mujer que le aseguró ser demasiado hembra para él. Al entrar, lo primero que captó su mirada fue la pequeña torta de cumpleaños que Mamá Petra había hecho para Juan, por su arribo a los ocho años. Ella y el niño eran los únicos presentes en la modesta celebración. Tomándolo por los cabellos, su padre lo arrastró con fuerza inconmensurable de un lado a otro de la sala, gritándole que mapurites pestilentes como él no celebraban cumpleaños. Colocándolo frente a la mesa, con la mano inmensa empujó su cabeza hacia abajo, le hundió el rostro en la capa de crema que cubría la torta, y así lo sostuvo por lo que a Juan le pareció una eternidad. Él sintió cómo entraba la crema en sus fosas nasales y se quedaba sin respiración. No había en él, sin embargo, intento alguno de zafarse o defenderse, pues, en ese entonces, creía que le pertenecía a su padre como le pertenecía el perro de la casa; su padre tenía derecho a matarlo, si así lo decidía. De todas formas, el terror que solía sentir con sólo verlo lo paralizaba, aunque no lo estuviese apaleando. Y esto había ocurrido así desde que pudiera recordar; para él, así era la vida, porque desde que naciera no había conocido ninguna otra. Después de levantarle la cabeza, de un empujón repentino su padre lo lanzó contra el piso de tierra. Mientras recibía los puntapiés, a un cierto instante el brazo izquierdo dejó de obedecer a su voluntad: era como si no le perteneciese. Intentar moverlo no terminaba en acción alguna. Después supo que su húmero había sido partido en dos. En algún momento, Mamá Petra empezó a gritar, como si estuviese indefensa ante el poder de Satanás. Juan sabía que gritaba por él. Ella se arrodilló y empezó a clamar a Dios. El hombre, presionado por esa reacción, con un gesto de repugnancia terminó dejándolo, y el niño quedó tendido en el piso, sin poderse mover. Cuando Mamá Petra lo recogía para llevárselo al dispensario, su madre, que había presenciado la escena desde lejos y con indiferencia, le advirtió que debía decir que se había caído de un árbol si alguien preguntaba. (CONTINUARÁ)
Dirección-E: [email protected]