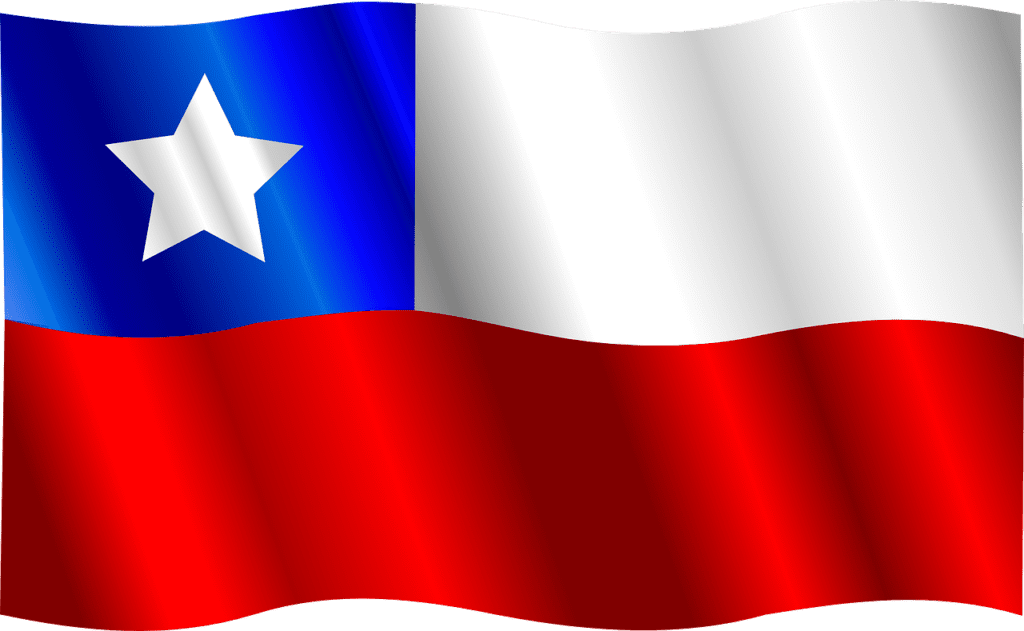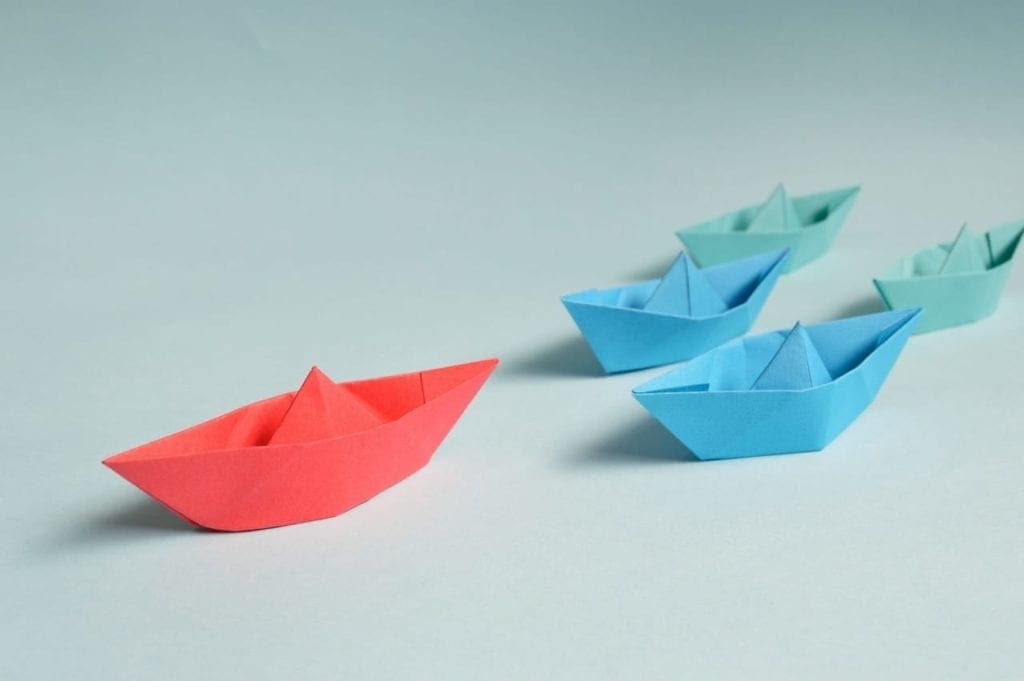Las noticias que nos llegan de la UCV y de la ULA son escandalosas. También incumben al resto de las universidades públicas, pero ahora solo manejamos los datos que han suministrado los dirigentes gremiales de las mencionadas instituciones. Reflejan una de las mayores calamidades que experimenta la sociedad venezolana, una crisis de difícil reparación, si no se actúa con urgencia ante lo que traduce una mengua de consecuencias trascendentales para la formación intelectual de las generaciones de relevo.
Según el presidente de la Asociación de Profesores Universitarios, entre 30% y 50% de los catedráticos que ocupan cargos académicos en las referidas casas de estudio se está marchando de Venezuela. No les alcanza el sueldo para la atención de sus necesidades más elementales. Solo pocos se pueden vestir decentemente para trabajar en el aula. Los decanos le han aportado datos que multiplican la angustia: hay entre 30 y 50 renuncias por facultad cada año en el área de la docencia, sin que se encuentren los reemplazos adecuados.
La estrechez económica les impide la adquisición de la bibliografía que necesitan para estar al día. El cheque quincenal ni siquiera les alcanza para los gastos de transporte. La pobreza de sus emolumentos los ha convertido en un proletariado vergonzante, cuyo crecimiento no se compadece con el tiempo que dedicaron a su formación, a su especialización y a la obligación que tienen de redactar trabajos de ascenso e investigaciones sobre su área de competencia. Aportan su saber y su diligencia en las aulas y en los gabinetes de investigación para recibir una limosna como recompensa, el desprecio de sus diplomas y sus neuronas.
Tampoco se sienten a gusto en su ambiente de trabajo, castigado por la insuficiencia del presupuesto que el Ministerio de Educación Universitaria envía para el cuidado de las infraestructuras. Aulas sin luz eléctrica, pasillos en total oscuridad cuando cae la noche, servicios sanitarios abandonados, forman el paisaje de unas casas de estudio que antes fueron orgullo de la sociedad. Ahora son anuncios de ruina, o la ruina propiamente dicha, mientras la dictadura se hace de la vista gorda ante el derrumbe. Si se agregan los problemas de inseguridad, cada vez más evidentes y reiterados, lo menos que pueden hacer los catedráticos universitarios es coger maletas y pergaminos en busca de destinos dignos.
El saber es peligroso. La ciencia puede ser un arma susceptible de preocupación. Los libros de ciencias sociales y de ciencias duras que mandan a leer en el alma máter causan pánico en las alturas del poder. Los profesores que hacen su trabajo con seriedad pueden ser comparados con unos conspiradores. Cuando la juventud crece en la parcela de la autonomía del pensamiento y en la labranza de las polémicas animadas por sus tutores, la dictadura topa con un antagonista formidable. El dictador no quiere maestros que no sean los que ofrecen clases en las aulas “bolivarianas”, cuyo trabajo consiste en la formación de borregos. Por eso hace todo lo posible para que los profesores de las universidades autónomas desaparezcan del mapa.
Fuente: El Nacional