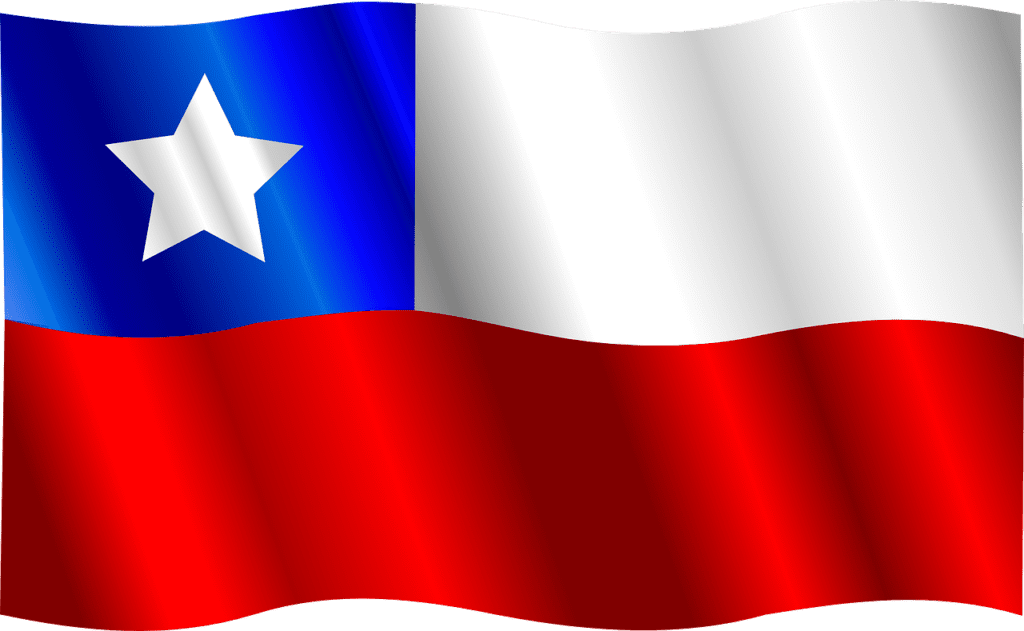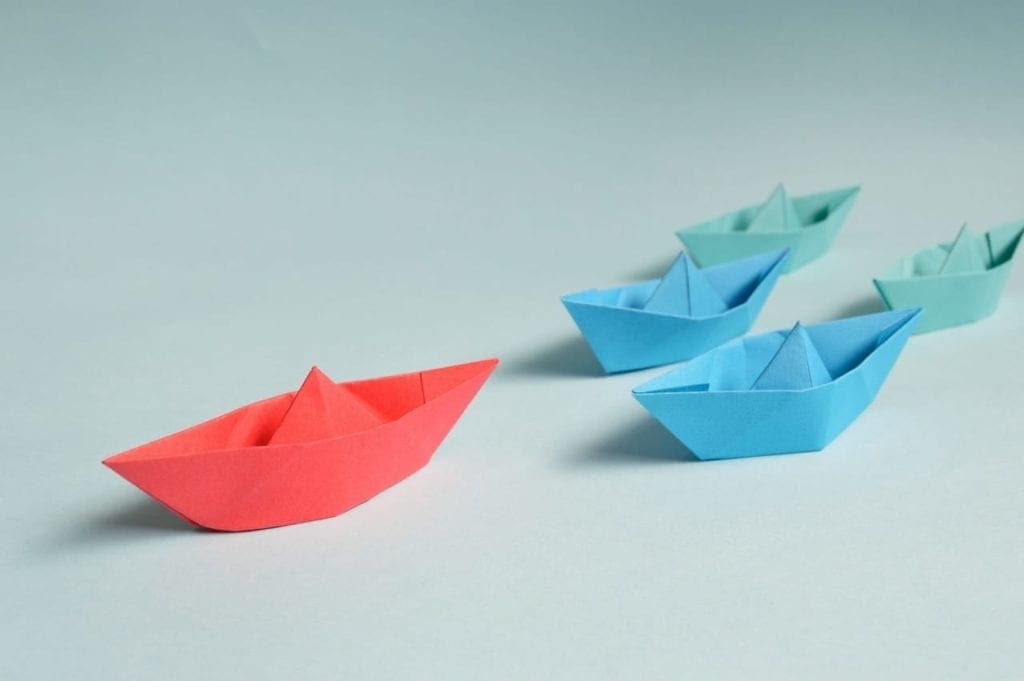Por GABRIELA WIENER 17 de noviembre de 2016
Por GABRIELA WIENER 17 de noviembre de 2016
En 2011, el año en que el índice de desempleo batió récords en España y sus ciudadanos tomaron las calles en señal de protesta, a mí me ofrecieron el trabajo más capitalista de mi vida. Una revista me contrató como jefa de redacción y comencé a embolsarme una cantidad importante al año. Seguía ganando menos que un hombre en el mismo cargo, pero mi flamante poder adquisitivo me convirtió en hembra proveedora.
Por primera vez cobraba mucho más que mi marido, así que él decidió reducir su jornada laboral y comenzó a trabajar en casa para hacerse cargo, entre otras cosas, del cuidado de nuestra hija. Durante ese tiempo, cumplí con la máxima feminista de Virginia Woolf que mi madre me había inculcado, aunque ella no hubiera podido ponerla totalmente en práctica: matar al Ángel del Hogar. Yo lo despedacé.
Nací en Lima. Lo que solo quiere decir una cosa: en la capital del Perú, seas de la clase social que seas, siempre hay alguien más que limpia el váter por ti. Y es una mujer. La madre o la trabajadora de la limpieza. Si esa persona formara parte de un escuadrón de superhéroes ella sería la Mujer Invisible. En los hogares en los que crecimos, ellas lo hacían todo y los hombres leían el periódico en el sofá.
Migrar para mí fue también aprender a ocuparme de mí. Ocho años después, que solo mi marido se dedicara a los cuidados domésticos, fue como si simbólicamente hubiera levantado a todos los hombres de mi familia del sofá y les hubiera dado la escoba. Dejé de pisar la cocina. Los fines de semana defendí mi derecho a no hacer nada. En varias ocasiones no llegué a tiempo a contarle el cuento a mi hija. Me enfadé algunas veces porque él había cocinado estofado para cenar. Dije frases como: “Yo soy la que trabajo” o “entonces preocúpate tú de traer más dinero”.
Dicen que el trabajo doméstico es eso que no se nota a no ser que no se haya hecho. Trabajar y generar ingresos me habían puesto poco a poco del lado de los peores ciegos que no quieren ver. Me masculinicé con horror. Pronto me dio por fantasear con dejar ese trabajo, soñé con parar por fin de competir y volver a pasar tiempo en mi casa cuidando a mi niña, mi pareja, a mí y a mis plantas; quise tener otro hijo y escribir el libro que me debía y le debía al mundo.
Asumir que una mujer quiere trabajar a otro ritmo, en su propio régimen, conciliar su carrera con el cuidado de su entorno y sus afectos, tener un hijo a los 40, aceptar que para eso debe tomar algunas decisiones radicales, puede sonar a feminismo reaccionario o fantasía neomachista. Basta ver cómo la persona —mujer u hombre— que asume el trabajo doméstico queda inmediatamente limitada en sus aspiraciones laborales ya que ni la conciliación ni el libre derecho a elección de jornada es capaz de competir a la velocidad trepidante que impone el mercado. Y se paga (oh, sí) pero con olvido. No se trata, entonces, de lograr simplemente que la fuerza laboral del entorno doméstico, esa economía subterránea, sea ejercida por hombres y mujeres por igual, sino de que sea igualmente reconocida.
En su libro titulado ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith?, la sueca Katrine Marçal se contesta de la siguiente manera: “Alguien tiene que cocinar ese filete para que Adam Smith [el padre de la economía moderna] pueda decir que quien cocina el filete no importa”. Solo el ánimo de lucro ha movido el mundo hasta ahora y, en ese relato, el trabajo “de las mujeres” se ha subvalorado. La que le hacía la cena a Smith era su madre y lo hacía por amor. He ahí la trampa romántica. Si no fuera por esa mujer y por todas las que nos sostienen, el sistema capitalista se caería entero.
Es más: si se cerrara la brecha salarial de género, la economía mundial crecería al ritmo de las economías de China y EE. UU., dicen McKinsey & Company. Pero quienes dirigen la economía global no quieren renunciar a sus privilegios ni siquiera cuando les ponen delante cifras que prueban la eficacia de la paridad. Es como decidir no usar una pierna o tener a tu mejor jugador en la banca o sacarle voluntariamente dos ruedas a tu coche. La crítica al capitalismo que desprecia y oculta los otros trabajos que sostienen la vida está en todo el espectro de feminismos, desde aquellos que cuestionan a fondo la división por género del trabajo a los que proponen cobrarle a nuestras parejas hasta por el sexo.
A mediados de 2013 me di cuenta de que cambiar de vida significa cambiar tu economía. Entonces volví a trabajar en casa, me mudé a la periferia de la ciudad y allí descubrí otras economías posibles: autogestión y ayuda mutua para no depender de un sistema que ya nos ignora.
Me enamoré de una mujer y mi marido y yo tuvimos un bebé con ella. Hoy vivimos los tres con nuestros dos hijos y una amiga con la que también tenemos una economía compartida.
Romper con la estructura monogámica y con el aislamiento propio de las formas tradicionales de familia permite colectivizar gastos, que pasan a ser comunes. Ahora somos cuatro adultos produciendo menos, por lo que tenemos más tiempo e ingresamos más, ya que seguimos en activo, y tenemos más tiempo para dedicar a todo ese trabajo no remunerado que supone sostener un hogar, que además también queda distribuido equilibradamente. Colectivizar gastos y recursos, si se hace ordenadamente, repercute directamente en el ahorro y el tiempo.
Y hemos trazado un cuadrante en el que nos repartimos obligaciones laborales y domésticas (en cuadritos del mismo tamaño).
No he descubierto Utopía, sino que he seguido el camino de muchas mujeres que antes encontraron en las economías divergentes una forma de resistencia. Se me juntan los platos sucios con las fechas de entrega. A veces escucho llorar a mi hijo y a veces escucho llorar a mi carrera literaria. Sigo esperando que el Ángel del Hogar me pague las horas extra.